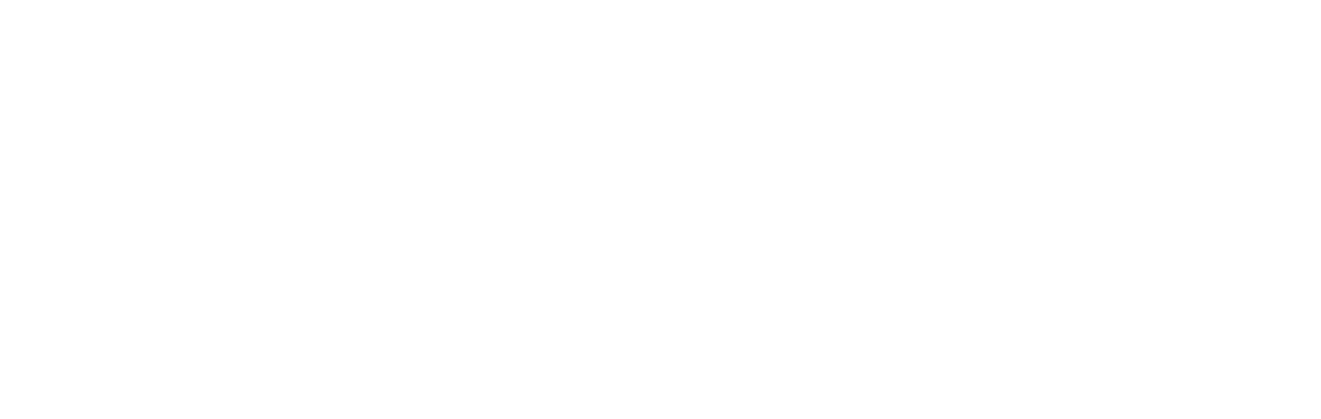Gonzalo Araujo: “El distrito Vicuña es un área con bastante potencial”
Después de estar gran parte de su carrera profesional en Caserones, el ingeniero y socio de Voces Mineras está aprovechando toda la experiencia adquirida para brindar asesoría al proyecto binacional Vicuña, en manos de Lundin Mining y BHP.
Podría decirse que Caserones es como su tercer hijo, dado que le tocó verlo nacer y desarrollarse durante 17 años asumiendo diferentes responsabilidades. Hoy Gonzalo Araujo está asesorando a Vicuña Corp en el proyecto binacional Vicuña, que se estima será una operación gigantesca. “Va a estar entre las top 10 o incluso top 5 minas en el mundo”, asegura el ingeniero químico, quien se sumó como socio de Voces Mineras este 2025.
Hijo de un marino mercante, Araujo nació en Valparaíso en 1958, donde vivió hasta terminar sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad Técnica Federico Santa María. Su primera relación con la minería la tuvo en su práctica profesional, que realizó en la faena de María Elena dedicada a la extracción de caliche, de la entonces Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich, hoy SQM), sumando al año siguiente otra práctica en Chuquicamata. Paradojalmente, su trabajo de tesis de pregrado estuvo relacionado con fermentación alcohólica y no con minería, mientras el doctorado en Ingeniería Química que cursó en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, lo acercó indirectamente a la industria del carbón.
Allí le tocó investigar cómo eliminar el azufre del carbón, con el objetivo de disminuir las emisiones de SO2 de las termoeléctricas. “Eran proyectos financiados por el Departamento de Energía de Estados Unidos; estudiamos varios procesos para remover la pirita del carbón y disminuir las emisiones de azufre, para mejorar la calidad del aire”, recuerda.
A su regreso en Chile fue contratado por el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) como jefe de Proyecto, donde conoció a quien más tarde sería su esposa, con quien tiene dos hijos, el mayor ingeniero civil eléctrico y la menor psicóloga.
Trabajando para el CIMM le encomendaron trasladarse al norte para ejercer como investigador en Chuquicamata, división a la que más tarde se integró, ocupando diversos cargos durante casi 11 años, desde metalurgista jefe de la Concentradora hasta Superintendente de Planificación de Procesos Metalúrgicos en Codelco Norte.
De su experiencia en Chuquicamata, Araujo destaca especialmente su rol como superintendente de Ingeniería Metalúrgica, responsable de la planificación y desarrollo metalúrgico del proceso mina-concentradora, que involucró “muchos estudios y trabajos para mejorar la performance y operación de la concentradora”, detalla.
Tras un paso breve por la empresa de ingeniería Idesol (posteriormente comprada por Arcadis), en 2006 lo llamaron del proyecto Regalito –que después pasaría a ser Caserones– para trabajar en el área ambiental. En dicha operación permaneció hasta 2024, desempeñando diferentes funciones, desde ingeniero ambiental, pasando por gerente de Ingeniería, gerente corporativo de Recursos Mineros, gerente corporativo de Sustentabilidad, hasta gerente general de Caserones. Cuando Lundin Mining adquirió la minera, pasó a formar parte del equipo corporativo, hasta que en marzo de 2025 decidió salir del grupo para trabajar como consultor independiente, concentrándose principalmente en el proyecto Vicuña (que es 50% de Lundin Mining y 50% de BHP).
El nacimiento de Caserones
A Caserones Gonzalo Araujo lo describe como un gran hito dentro de su trayectoria profesional. Se vinculó con el proyecto desde su inicio, cuando sólo había caminos de exploración y las instalaciones eran unos pocos contenedores. Le tocó liderar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), encabezar la ingeniería y gestionar los desafíos de esta singular faena, “que siempre fueron bien especiales”, puntualiza, debido a la altura, las condiciones de frío, viento, entre otras.
De ese periodo resalta particularmente la aprobación del proyecto, que “fue un hito para Atacama”, dice, donde hace tiempo que no había proyectos mineros de gran magnitud. “Fue el último proyecto que se aprobó en Chile con agua continental; después todos han sido con agua desalada”, acota. “Construir y echar a andar ese proyecto fue un hecho importante, porque está a gran altura y es de muy baja ley. Desde el punto de vista económico no fue exitoso, por las complejidades que tuvo, pero con el tiempo y las mejoras que hicimos, se convirtió en una operación atractiva para Lundin Mining y hoy están obteniendo buenos resultados”, sostiene.
En particular, menciona la innovación que implementaron para depositar los relaves, en un terreno con una topografía muy compleja: separaron las lamas de las arenas para depositarlas en lugares diferentes, lo que junto con las características del relave –que es muy favorable para el drenaje–, les permitió tener recuperaciones de agua muy altas, sobre el promedio de la industria. “Logramos una alternativa que fue atractiva, que además nos dio excelente resultado en la recuperación de agua”, subraya Araujo.

Otro desarrollo interesante fue el botadero de lixiviación o dump leach, destaca. “Es el botadero de lixiviación más alto que hay en Chile, en condiciones climáticas muy adversas, que incluso algunos consultores pensaban que no iba a funcionar. Finalmente funcionó muy bien, y la tecnología de lixiviación unida a la extracción por solvente y electrowinning, produce cátodos de muy alta calidad”, señala. Esta solución les permitió llegar a producir más de 30 mil toneladas de cátodos anuales en un momento, “y si bien hoy la producción es más baja, tiene potencial para alcanzar esos niveles de nuevo si las exploraciones que actualmente está haciendo Caserones son exitosas”, añade.
Según el ingeniero, la ubicación geográfica de la faena no fue un problema muy serio para atraer trabajadores. “Una de las características favorables de Caserones es que la humedad es relativamente alta, lo cual hace que la puna sea muy baja. Eso nos permitió ‘levantar’ algo de gente de otras faenas que tienen mucha más puna. Lo que sí ha costado es tener más mano de obra local, principalmente porque tenemos la competencia de Candelaria, que está al lado de Tierra Amarilla y Copiapó”, indica.
Araujo decidió partir de Caserones porque sintió que había cumplido una etapa. “Preferí optar por un trabajo donde, de alguna forma, pudiera aprovechar toda la experiencia adquirida; más que seguir acumulando experiencia, empezar a utilizarla en otros proyectos”, explica.
Inicialmente estuvo apoyando en la transición de Caserones desde JX a Lundin Mining, y después en otros proyectos de esta última. “Y cuando sale lo de Vicuña, como Lundin es uno de los socios, acordamos que yo continuara asesorando a Vicuña como consultor externo”, cuenta.

Minería en Argentina
– Según la experiencia que han tenido en Argentina con los permisos, ¿cómo está funcionando ese proceso allá, similar o distinto a Chile?
– Hay diferencias importantes. En Argentina lo que sería al equivalente del EIA en Chile, es más simple que el chileno. Las aprobaciones son más rápidas, el nivel de información que se exige no es tan detallado y tiene un proceso previo y prolongado de conversación, reuniones e intercambio de información con la autoridad; entonces cuando se presenta el estudio, la autoridad ya tiene un alto nivel de conocimiento del proyecto. En el caso chileno, en cambio, cuando uno va a conversar le dicen “mire, mientras no presente el proyecto no le podemos decir nada”.
Lo que sí pasa en Argentina es que los permisos que serían equivalentes a los permisos sectoriales de Chile, que son generalmente a nivel provincial, implican un proceso más complejo. Ahí es donde intervienen mucho más las autoridades locales y organismos técnicos de la provincia y hay que presentar mucha más información.
– ¿Qué pasa con la licencia social para operar, es un desafío importante también en Argentina?
– Diría que no es un tema tan complejo como es en el lado chileno. Dado que en nuestro caso somos un país angosto, las comunidades siempre están cerca de los proyectos. En Argentina, en cambio, los proyectos mineros cercanos a la frontera con Chile están en lugares donde prácticamente no vive nadie.
– ¿Existe en Argentina, así como ha pasado en Chile, el riesgo de que un proyecto se judicialice?
– Hoy Argentina tiene la ley RIGI, que sacó el Presidente Milei hace poco y que favorece la inversión. Es una suerte de DL600, que disminuye el impuesto a la renta y genera una serie de otros beneficios tributarios. Y a diferencia de la gran mayoría de las provincias argentinas, San Juan es una buena provincia para la minería.
Potencial en Chile
– ¿Ve potencial en Chile para que eventualmente se descubra y desarrolle un proyecto de una magnitud similar al proyecto Vicuña?
– En el mismo distrito Vicuña, en el lado chileno hay prospectos interesantes. No sé si tan grandes como la suma de Josemaría y Filo del Sol, que es gigantesco, pero hay prospectos que Lundin Mining está explorando en esa zona con resultados muy interesantes. Es un área con bastante potencial y es posible que en los próximos años vuelva a aparecer otro yacimiento o conjunto de yacimientos importante.
– ¿Cómo ve actualmente las condiciones en Chile para desarrollar proyectos mineros?
– Chile es un país minero. Algunos se quejan que cuesta, pero cuando uno se compara con el resto del mundo en proyectos de cobre, Chile sigue siendo atractivo para proyectos mineros.
– ¿Hay mejores perspectivas en cuanto a permisología?
-El tema de los permisos llegó para quedarse y se ha ido incrementando desde los años ‘90, cuando salió la primera ley ambiental y los primeros estudios de impacto ambiental, que eran bastante básicos al principio y después se fueron complejizando. Creo que los permisos son necesarios, porque a todos nos gusta que los proyectos se hagan protegiendo el medio ambiente, con estándares favorables para todos y que queden los beneficios. Lo que ha pasado en Chile es que el desarrollo de esto ha sido algo azarístico, hay organismos que se atribuyen más facultades que las que tienen, hay poca coordinación y mucha duplicación de permisos entre los organismos, y a veces hay un problema de capacidad técnica de las entidades que tienen que revisar.
Por otro lado, no están todos los recursos como para revisar todo lo que uno entrega. Hoy se trabaja con modelos cada vez más sofisticados y su revisión se hace muy difícil para alguien que no tenga las herramientas o una empresa de ingeniería detrás. Por lo tanto, muchas veces las revisiones de la autoridad se basan en creerle al informe y, como son desconfiados, empiezan a pedir muchas cosas para sobre asegurarse; y así pasa que las objeciones provienen más de las suspicacias del revisor, o sucede que a veces los revisores no son expertos y no pueden distinguir lo importante de lo no importante.